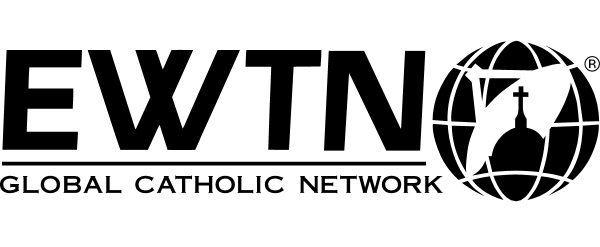Reseña Historica
- Inicio
- Reseña Historica
RESEÑA HISTÓRICA DE LA DIÓCESIS DE YOPAL

Siglo XVII
LAS MISIONES DEL CASANARE
Contexto civil del Casanare
Fue en el siglo XVII que se nombró Llanos de San Juan al conjunto Orinoqués conformado por los actuales departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare.
A finales del siglo XVIII los llanos se dividían en tres territorios a saber: en primer lugar, la gobernación o provincia de los Llanos de Santiago, hoy Casanare, conformada por las poblaciones de Santiago de las Atalayas (residencia del gobernador), Pore y Chire; la gobernación de San Juan de los Llanos que vendría a ser hoy Meta y parte de Vichada; y la misión de Cuiloto, hoy departamento de Arauca.
En el siglo XIX el movimiento político fue más intenso: Para 1821 Casanare gozaba del título de provincia autónoma que formaba parte de Cundinamarca según división establecida en la formación del Gran Colombia y en 1837 integra ya el estado soberano de Boyacá.
Después de estos primeros años del siglo XIX, el movimiento organizacional del territorio fue más fluido: En el año 1858 el territorio de Casanare pasó a ser una provincia constituida por cinco cantones y cuya capital seguía siendo Pore. (Pérez Suarez, 1997, pág. 8); en 1863 con la república federal adquirió el carácter de territorio nacional al ser administrado directamente por la nación; en 1867 fue nombrado departamento pero en 1869 se constituye como territorio Nacional de Casanare dependiente del Gobierno central; en 1873 fue nombrado nuevamente territorio Nacional, en 1892 fue elevado a la categoría de Intendencia nacional y en 1905 pasa a formar parte de la intendencia de San Martín (Meta) (Delgado OAR, 1909, págs. 3-4)
Casanare inicia el siglo XX como parte del departamento del Meta, en 1911 se nombró comisaría especial y más tarde integró el departamento de Tundama; en 1950 se denominó comisaría especial de Casanare, en 1953 fue erigida jefatura civil y militar con sede en Yopal (Villegas S.J., 1974, pág. 20).
Es en este vaivén político jurídico que se gesta el proclamar jurídicamente a Casanare como Intendencia y cabe resaltar y rescatar la acción participativa de la Iglesia Católica en este propósito a través de la participación activa del Reverendo Padre Daniel Salaz O.A.R., quien en 1958 junto con el grupo comité pro intendencia de Casanare, presentó a las cámaras legislativas de Colombia un informe escrito sobre la situación de Casanare en la que se justifica ser intendencia independiente de Boyacá. Escribe el Presbítero en una de sus cartas: “[…] Al doctor Alberto Lleras Camargo en las dos ocasiones le cupo al suscrito el honor de dirigir la palabra a los representantes del poder público a nombre del pueblo de Casanare […]”.
Finalmente, tras superar la oposición de los sectores boyacenses en el Congreso, principalmente de la oposición conservadora, Casanare logra mediante la ley 19 del 28 de noviembre de 1973 la creación de la Intendencia, adquiriendo vida jurídica el 15 de mayo de 1974 hasta que a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se establece como Departamento.
Siglo XIX
Conquista y colonia
Los llanos fueron explorados en el siglo XVI y se dice que fue por los rumores de los mismos indígenas que aseguraban que era en este vasto territorio donde se había generado la leyenda del Dorado.
El afán de la conquista sumado a la codicia desmedida llevó a los conquistadores a buscar tan deseado tesoro y fue así que hicieron presencia: Pedro Daza (1519) quien fundó a la ciudad de Santiago de las Atalayas, don Diego Ordaz (1531), Jorge Espira (1534), Nicolás de Federman (1537), Alonso Herrera, Hernán Pérez de Quesada (1542) y Gonzalo Jiménez de Quesada (1509).
La tarea de la conquista no solo contemplaba la búsqueda de riquezas, el gobierno de la Realeza buscaba colonizar y así lo revelan las capitulaciones firmadas entre don Gonzalo Jiménez de Quesada y la Real audiencia donde se obligaba a los conquistadores tomar posesión, en nombre del Rey, de las tierras que encontrase desde el río Pauto hacia el Norte, fundando de paso cuantas poblaciones españolas pudiese y fue así como surgieron las primeras reducciones de la provincia del Casanare: Támara y Morcote hacia 1565, más adelante Pisba, Guaseco (1570), y por último Tuneba y Aricaporo situadas en la vertiente oriental de la cordillera. Importante resaltar en esta época cómo a la par de los conquistadores también entraron los primeros curas doctrineros encargados de la evangelización y quienes fueron los encargados de reducir a una determinada área a los indígenas errantes, esta forma de reducción se llamará más adelante “misiones”.
Siglo XX
Entrada de los Jesuitas
Por el año 1600, los sacerdotes Jesuitas Alonso de Medrano y Francisco Figueroa, elaboraron un informe sobre las misiones en el Nuevo Reino de Granada.
Los Jesuitas se fundan en Santa Fe y en 1622 con la visita del Arzobispo de Santa Fe Hernando Arias de Ugarte a los Llanos, llega la autorización para que se inicie el proceso evangelizador de los Jesuitas en Casanare, saliendo con este fin el 17 de octubre de 1624 entrando por Chita (hoy municipio de Boyacá) y posteriormente a Morcote, Pauto y Támara, encontrando como mayor dificultad la gran variedad de lenguas indígenas.
Los primeros padres Jesuitas misioneros que entraron al vasto territorio de la misión de los llanos fueron el Padre José Dadey que tomó a Támara, Paya y Pisba; el Padre Domingo de Acuña que se quedó en Morcote, y el Padre José de Tabalina quien llegó a Pauto. Posteriormente, gracias al interés de estos misioneros, se fundó con los indios Tunebos los pueblos de la Sal y a Guasase, se hicieron templos y se extendió el culto cristiano.
La obra de la Compañía de Jesús no duró mucho pues las intrigas de mercaderes y encomenderos que se sintieron afectados en sus negocios de usura y engaño, convencieron al Arzobispo de Bogotá (Julián de Cortázar) de que los jesuitas eran malos administradores de los bienes y que estaban teniendo un comercio ilícito con los indios dándose así el inicio de la campaña anti jesuita que terminó con el retiro de los Padres de la Compañía de Jesús.
El 10 de enero de 1628, el Arzobispo Cortázar comunicaba en una carta al Rey que las parroquias de Chita, Támara, Pauto y Morcote habían de ser traspasadas al clero diocesano y así en 1631 se retiraron los Jesuitas en su totalidad de la región de los llanos generando así tiempos difíciles para los colonos y los indígenas: los primeros porque se vieron privados de la asistencia espiritual, los segundos por que se vieron sometidos a la explotación por parte de algunos encomenderos y mercaderes.
Volvieron los Jesuitas en 1635, entraron los Padres Alonso de Neira, Ignacio Cano y Juan Fernández Pedroche, más adelante se le sumó el Padre Antonio Monteverde, a quienes les fue entregada la doctrina del Pauto, y con quienes se fundó Puerto Casanare. El auge misionero fue instantáneo: pocos años después de haber comenzado la misión ya contaban con los pueblos de Patute conocido también como Misión Tuneba, y el pueblo de Tame conocido como la misión de los indios Ayricos y Giraras.
Fueron tiempos gloriosos para la Iglesia Misionera de Casanare no solo por la segunda llegada de los Jesuitas sino por el refuerzo que le imprimió a este acontecimiento la llegada de otras congregaciones religiosas quedando distribuida la atención pastoral de los llanos así: A los Agustinos Descalzos se les asignó las misiones de Santiago de las Atalayas entre los ríos Upía y Cusiana, a los Agustinos Ermitaños los llanos de San Martín, a los Franciscanos los llanos de San Juan, a la Orden Dominica la región de Medina (hoy Cundinamarca) y a la Compañía de Jesús se les asignó el noreste de las misiones de Santiago de las Atalayas entre los ríos Pauto y Orinoco. Así lo estipuló la Junta de Misiones celebrada en Santa Fe en 1662.
En este contexto cobra importancia el nombre de Caribabare, la principal hacienda de la Compañía de Jesús, que daría origen a la de Tocaría, en 1679, y más adelante, a la de Cravo. Estas tres fundaciones quedaban contiguas y cubrían buena parte de los actuales departamentos de Arauca y Casanare: así, los Jesuitas contribuirían al desarrollo de la ganadería en la zona, lo mismo que al cultivo de la caña y el algodón…